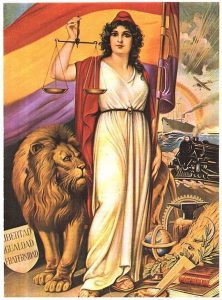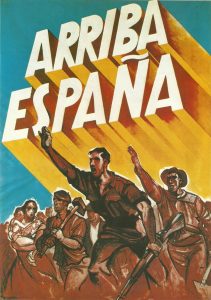La Segunda República española agonizó de forma lenta, dolorosa y sangrienta durante todo el mes de marzo de 1939. El gobierno de Negrín se aferraba a la idea de que la II Guerra Mundial era inminente y que, si estallaba, los aliados intervendrían en favor de la República para evitar la consolidación de un régimen de corte fascista en España. Por otra parte, el coronel Casado, apoyado por PSOE y anarquistas, pensaba que la guerra estaba ya perdida y era inútil prolongar la masacre, por lo que dio un golpe de Estado y derrocó a Negrín. Habiendo Franco promulgado la Ley de Responsabilidades Políticas en la zona sublevada, Casado quiso, infructuosamente, negociar la rendición a cambio de que no se represaliase a los republicanos. Franco sólo aceptaba una rendición total y se limitó a lanzar al aire una tibia promesa verbal de ‘’castigar sólo a los que habían cometido crímenes de sangre’’. Los soldados republicanos empezaban a abandonar el frente, Madrid se rindió y las tropas franquistas tomaron la capital el 28 de marzo sin encontrar resistencia alguna.
Con la Ley de Responsabilidades Políticas ya vigente y sin garantías de no convertirse en víctimas de la represión del nuevo régimen, miles de personas se dirigieron a los puertos del levante para tomar barcos al exilio. Los pocos soldados republicanos que quedaban en activo sólo pudieron intentar hacer tiempo y facilitar la salida al exilio de aquellos que lo creyesen necesario. La República no tenía la posibilidad logística de organizar evacuaciones porque la inmensa mayoría de la marina republicana (unos 4000 hombres) ya habían huido por mar semanas antes, el 8 de marzo. Al caer Murcia y Valencia, miles de personas se dirigieron al puerto de la última ciudad republicana: Alicante.
Tal y como se recoge en Así terminó la guerra de España, de los historiadores Javier Cervera y Ángel Bahamonde (2000, 497-502), durante todo el mes de marzo habían salido unos cuantos barcos con refugiados desde el puerto de Alicante, por lo que miles y miles de republicanos se dirigieron allí con la esperanza de poder escapar al extranjero. El 28 de marzo sólo se encontraban atracados en ese puerto el carbonero inglés Stanbrook, y otro barco, el Maritime. Sólo unos pocos cupieron y la mayoría quedó en tierra: El Stanbrook se llevó a unos 2600 refugiados, y el Maritime, a 30. Ningún otro barco atracó en Alicante después de que estos dos buques zarpasen.
Miles de personas quedaron en tierra esperando a otros barcos que les evacuasen. Esa esperanza fue truncada cuando el 31 de marzo el ejército italiano tomó el puerto de Alicante, lo que causó una de las escenas más terroríficas de la historia reciente de España: el caos y el pánico se apoderaron de los allí reunidos, algunos se suicidaron, otros fueron asesinados in situ y el resto fue llevado al campo de concentración de Albatera. Un día después, el 1 de abril, Franco emitía un comunicado anunciando el fin de la guerra y proclamándose vencedor de la misma.
A día de hoy, aún no sabemos con certeza por qué el Maritime, de mayor capacidad que el Stanbrook, sólo recogió a 30 refugiados; todos dignatarios republicanos o familiares de éstos. Según Juan Martínez Leal (2005, 65-81), historiador de la Universidad Miguel Hernández de Elche, hay indicios de que el capitán del Maritime se negase a embarcar a civiles porque los veía como ‘’asesinos españoles’’. Tampoco se sabe a ciencia cierta por qué el capitán del Stanbrook, que había recibido órdenes expresas de no embarcar civiles y limitarse a cargar provisiones de naranjas y azafrán, embarcó a refugiados hasta que ya no cupieron más. Martínez Leal señala que unos dicen que fue una hazaña heroica mientras que otros dicen que altos cargos republicanos emborracharon al capitán para convencerlo de que cargue civiles. Sin embargo, no hay fuentes fidedignas que confirmen ni desmientan ninguna de las dos teorías. Entre los pasajeros del Stanbrook se podía encontrar a gente de todas las edades, clases sociales y profesiones; no se hizo ningún tipo de selección de pasajeros. Como curiosidad, cabe mencionar que, según el registro de pasajeros del buque, había un finlandés de nombre Valo Laksor, marinero de profesión. La lista de pasajeros del Stanbrook se puede encontrar en la relación redactada por Juan Bautista Villar, de la Universidad de Murcia, en 1983.

El S.S. Stanbrook
Pocos de los que habían embarcado en el Stanbrook se imaginaban que, aunque habían conseguido huir, el calvario estaba lejos de haber acabado. El capitán del barco, Archibald Dickinson, puso rumbo a Orán. En el libro El exilio de los marinos Republicanos (2009), Victoria Fernández Díaz narra las penurias pasadas por los pasajeros: una vez allí, las autoridades francesas no dejaron desembarcar a los refugiados y el barco tuvo que pasar 27 días atracado en el puerto con sus pasajeros dentro, en condiciones totalmente insalubres y sin apenas provisiones. Incluso ya estando en tierra las autoridades francesas fueron abiertamente hostiles con los refugiados españoles, mandándolos a albergues (campos de concentración) en paupérrimas condiciones durante más de un año. Algunos murieron por las enfermedades que allí proliferaban.
Los destinos de los pasajeros del Stanbrook, una vez liberados de los campos de concentración, fueron de lo más variado. La mayoría emigró a Francia, Cuba, Argentina o México; muy pocos se quedaron en Argelia o Marruecos. Una vez liberado, el Stanbrook continuó su actividad comercial. Unos meses después, el buque fue torpedeado en el Mar del Norte por un submarino alemán. Según los registros británicos, el capitán Dickinson murió en 1939, lo que hace pensar que estaba en el Stanbrook en el momento de su derribo. Hoy en día podemos encontrar un busto en su memoria en el Muelle de Ponente del puerto de Alicante.

Busto del capitán Dickinson en el puerto de Alicante
FUENTES:
- Vilar Ramírez, J.B. 1983. La última gran emigración política española. Relación nominal de los militantes republicanos evacuados de Alicante por el buque inglés <<Stanbrook>> con destino a Orán en 28 de marzo de 1939.Anales de Historia Contemporánea, ISSN 0212-6559, Nº. 2, 1983, págs. 273-33
- Martínez Leal, J. 2005. El Stanbrook. Un barco mítico en la memoria de los exiliados españoles. Pasado y memoria. Revista de Historia Contemporánea, 4, 2005, pp. 65-81
- Fernández Díaz, V. 2009. El exilio de los marinos republicanos. Publicacions de la Universitat de València. Valencia 2009. ISBN 978-84-370-7395-8. Pág. 94
- Bahamonde Magro, A y Cervera Gil, J. 2000. Así terminó la guerra de España. Marcial Pons. Madrid 2000. Págs 497-502.