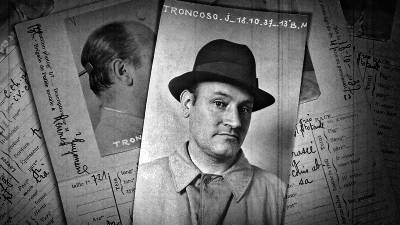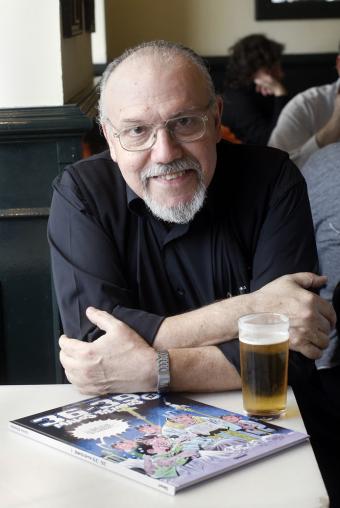En el ciclo Narrar la historia se descubre la presencia de una serie de propuestas y de creadores que, al margen de la tendencia general a obviar el pasado durante la década de los noventa, se preocuparon por canalizar un sentimiento que se encontraba abandonado pero muy presente en un sector de la sociedad española.

Uno de los peligros a los que se enfrenta cualquier acercamiento al pasado histórico es la tendencia a perpetuar aquellas perspectivas, juicios e imaginarios que han constituido el centro del discurso mayoritario en torno a determinada época o acontecimiento y a eludir aquellas otras que, por diversos motivos, han permanecido al margen desde sus inicios. Siendo conscientes de este riesgo, determinadas iniciativas provenientes del ámbito cultural y académico se han acercado a algunos momentos de la historia intentando dejar de lado las desatenciones y los maniqueísmos que han regido los discursos predominantes sobre sucesos concretos. Así ocurrió, por ejemplo, con la revisión llevada a cabo el pasado 2008 de las revueltas de mayo del 68 con motivo de su 50 aniversario: frente a ese “escenario generalmente reducido a los iconos de las barricadas, pintadas y manifestaciones estudiantiles”(1) que pobló la mayor parte de los discursos conmemorativos del mayo del 68 francés, los comisarios de una muestra organizada en el Instituto Francés de Barcelona que se podía disfrutar durante el mes de mayo apostaron por el cine declaradamente militante y realizado in situ para aportar una mirada más directa y rigurosa a dicho acontecimiento histórico.
Una motivación similar se aprecia en el ciclo de vídeo y conferencias que la artista Virginia Villaplana programó para el MNCARS (2), que tuvo lugar entre el 22 de febrero y el 26 de marzo, y que podemos interpretar como una respuesta tardía pero, desde luego, muy útil aún al tono exultante de las distintas efemérides celebradas en los últimos cinco años para conmemorar la consecución de la democracia en España. Dicho ciclo, que formaba parte de un proyecto más amplio (en el que se incluía una instalación en la galería Off Limits, un taller, la presentación de una novela y hasta una visita guiada a las fosas de la ciudad de Valencia), se planteó como un espacio de reflexión en torno a uno de los periodos de la historia de España que más relatos míticos ha provocado hasta el momento: la Transición democrática. Su intención fue “centrar la atención sobre las formas de olvido, trauma y narración tomando como caso de estudio la memoria familiar, las formas de resistencia en el relato oral y el documentalismo como práctica artística” (3).
Reproduciendo en parte ese impulso que durante los años setenta llevó a determinados realizadores a ofrecer una visión distinta y, en ocasiones, contrapuesta a la oficial, algunos creadores se han lanzado en los últimos quince años a concebir una serie de relatos audiovisuales que hacen hincapié en las ambigüedades de una memoria que, desde mediados de los años ochenta, se ha visto claramente infravalorada o simplificada. Dichos relatos (algunos de los cuales fueron incluidos en la muestra) se sitúan en las antípodas del modelo que, representado por la serie televisiva La Transición, dirigida por Victoria Prego en 1995, se ha impuesto como predominante en los medios. Si en dicha serie el éxito de la democratización de España se explicaba desde los cambios impulsados por la clase política del momento, en aquéllos se valora como indispensable la disposición renovadora y hasta radical del ciudadano de a pie; si en el primero se optaba por una locución explicativa que aportaba todas las claves necesarias para conocer, de una manera clara y precisa, quiénes fueron los impulsores de ese cambio político y cómo se llevó a cabo, en estas nuevas aportaciones se buscan aquellas zonas de sombra e ideas que contradicen la existencia de una única mirada sobre el hecho histórico, recurriendo principalmente, tal y como deducimos del ciclo que nos ocupa, a la entrevista y a la evocación poética.
Piezas como Abanico Rojo (Pedro Ortuño, 1997) y La tierra de la madre (José Antonio Hergueta y Marcelo Expósito, 1993-94), donde la entrevista es un dispositivo imprescindible, se plantean desplazar los relatos absolutos y cerrados con la inclusión de testimonios diversos -y a veces contrapuestos entre sí- de los “niños de la guerra”; así como con la apertura de varios puntos de fuga que, si bien inciden negativamente en la línea discursiva (en ocasiones da la sensación de que estamos visionando varias películas en una), logran trasladar al espectador la sensación de complejidad que les falta a otros discursos audiovisuales más definidos y acabados. Por su parte, No haber olvidado nada (Marcelo Expósito, Arturo Fito Rodríguez y Gabriel Villota, 1996-97) y Plan Rosebud 1 (La escena del crimen) y 2 (Convocando a los fantasmas), de María Ruido (2008), denuncian la desmemoria que ha estado presente en los medios de comunicación desde los años posteriores a la Transición y que ha acompañado a los discursos institucionales hasta ahora. Cercanos a una de las tendencias más consolidadas del documental (la que mezcla entrevista con el uso de imágenes de archivo), todos estos trabajos reivindican la importancia del relato particular frente al relato impersonal que suelen presentar los medios para componer un fresco irregular en su forma pero rico en su contenido.
Explotando el poder evocador de las imágenes y de la voz, propuestas como Mortaja (Antonio Perumanes, 1995), Contando con los dedos de una mano (Josu Rekalde, 1996) y Más Muertas Vivas que Nunca (Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto, 2002) realizan operaciones más sutiles que entrañan una reflexión sobre el tiempo histórico y el tipo de acceso que se tiene a él. Mortaja se interna en la memoria fragmentaria y plena de detalles de una mujer perteneciente a la generación que vivió la posguerra y que, desde la muerte, lanza sus recuerdos al silencio de un presente desconectado del pasado. Contando con los dedos de una mano hace reflexivo el hecho de narrar una historia mediante el recurso de reducir la puesta en escena a la mínima expresión: los diez dedos de sus manos le sirven al autor para ilustrar de manera metafórica lo que su voz va contando, una historia en la que se remite al pasado reciente (la dictadura y la democracia) y que denuncia la “tiranía de la imagen (y) de las palabras” a la hora de construir relatos sobre el tiempo. Por último, Más Muertas Vivas que Nunca emplea una puesta en escena donde se reproduce a modo de tableau vivant el cuadro La coiffure (El peinado) de 1896 de Degas, acompañada de una lectura en tono subjetivo que remite de manera poética a la experiencia de las mujeres víctimas de la matanza en la Plaza de Toros de Badajoz en agosto de 1936; el film cuestiona los imaginarios femeninos a la vez que fomenta una reflexión sobre los relatos traumáticos, que suelen acabar convirtiéndose en monumentos, esos lugares donde, según explican los autores, “las víctimas nunca tienen la palabra” (4) . Las tres piezas renuncian a utilizar las formas habituales de representación audiovisual para proponer otro tipo de relación con el pasado; una relación que parte de la conciencia de la dificultad que ésta entraña y que ve en diversas estrategias de extrañamiento la manera de plantear un ejercicio de reflexión en torno a las formas de narrar los hechos del pasado.
En este recorrido se descubre la presencia de una serie de propuestas y de creadores que, al margen de la tendencia general a obviar el pasado durante la década de los noventa, se preocuparon por canalizar un sentimiento que se encontraba abandonado pero muy presente en un sector de la sociedad española. Un sentimiento que, como evidencian esas otras piezas incluidas en el ciclo y de factura más reciente, ha permanecido y quizá hasta cobrado fuerza durante los últimos diez años, cuando éste ha adquirido una visibilidad inusitada en forma, por ejemplo, de relatos audiovisuales que, de manera más o menos interesante, han abordado la memoria y la historia reciente del país (5).
Narrar la historia es una muestra pertinente en cuanto que plantea la necesidad de compilar y mostrar aquellos trabajos que, en parte por su marginalidad, en parte por su novedad, son capaces de cuestionar y hasta enmendar algunas de las fallas en las que han podido incurrir los relatos en torno a la historia reciente de España que han abundado en los medios hasta la actualidad. Un planteamiento que resulta relevante por lo que conlleva de reflexión sobre “la función política de las imágenes, su relación con la historia, y la producción de desmemoria histórica como proceso social y contemporáneo” (6). Cuestiones todas ellas que se han revelado como imprescindibles a la hora de entender la realidad política, social y cultural de nuestro país durante las últimas décadas.
–———
(1)“Presentación”, David Cortés y Amador Fernández-Savater (eds.), Con y contra el cine. En torno a Mayo del 68, Sevilla / Madrid / Barcelona, Unia Arte y Pensamiento / Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales / Fundació Antoni Tàpies, 2008, pág. 11.
(2) Motivación que parece justificar la presencia de la única propuesta incluida en el ciclo que no corresponde a las dos últimas décadas: Ocaña. Exposición en la galería Mec-Mec (Video-NOU, 1977), un documento que “muestra un fragmento de la vida contracultural de la Barcelona de la transición democrática” y que aporta la memoria personal del transgresor artista. Ésta puede ser interpretada como el lugar desde el que desea partir el ciclo: el de aquellos relatos situados en los márgenes del discurso histórico que surgieron directamente del encuentro con “la calle” durante los años setenta y principios de los ochenta.
(3) Cuadernillo que complementa el proyecto, MNCARS, 2010.
(4) Ver nota anterior.
(5) Podemos mencionar, entre otros, Los niños de Rusia (Jaime Camino, 2001), La guerrilla de la memoria (Javier Corcuera, 2002), Así en la tierra como en el cielo (Isadora Guardia, cortometraje, 2002), Entre el dictador y yo (VV. AA., 2005), El tren de la memoria (Marta Arribas y Ana García, 2005), Bucarest, la memoria perdida (Albert Solé, 2008) y Nadar (Carla Subirana, 2008). Una aproximación a las estrategias de rememoración empleadas en estos trabajos podrá encontrarse en el texto “Hacer visible el trauma: la invocación de la memoria en la producción documental desde los años setenta en España”, que aparecerá publicado próximamente en el n.º 31 de Secuencias. Revista de Historia del cine, monográfico dedicado a las relaciones entre el cine y la memoria (traumática).
(6) Ver nota 3.