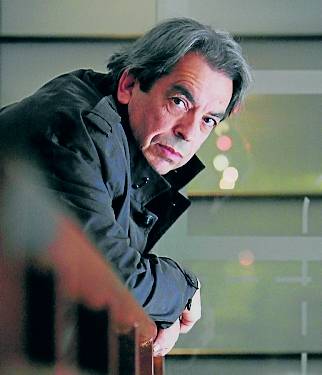Elina K.
En este diario voy a analizar la imagen ofrecida de los maquis por dos obras que hemos visto en el curso, la película Silencio roto y la novela Luna de lobos. Como ya hemos hablado sobre Luna de lobos en la clase, voy a concentrarme en la película, brevemente comparándo la imagen de maquis dada por ella con la imagen dada por el libro.
Antes de entrar en el tema, el nombre de la película se puede interpretar de varias maneras. Por una parte, como se da cuenta Deveny, en la primera secuencia de la película los pájaros están cantando y este sonido tranquilo y natural está roto por el sonido de disparos. Más tarde el silencio está roto por los gritos de las personas que están siendo torturadas por la Guardia Civil. De esta forma yo también entendí el título. Por otra parte, Conteras ofrece otra interpretación. Como él afirma, desde hace pocos años la Guerra Civil y la dictadura son temas muy populares en la literatura y en el cine; el silencio impuesto por 40 años de dictadura está siendo roto ahora. Esta interpretación se refiere al “pacto de olvido” que la gente ya no puede guardar pero el cual quizá fue necesario para una transición tranquila.
Oaknin cita a García, según quien las obras, hasta la aparición de La voz dormida, han ignorado el protagonismo de la mujer en las cárceles, en los maquis y en la lucha clandestina. Si La voz dormida es una novela que representa el tema desde punto de vista de la mujer, Silencio roto es una película que hace lo mismo. No solamente la protagonista es una mujer, sino también hay varias otras mujeres a las que se da la voz. Durante la película entramos en las mentes de estas mujeres, mientras los hombres del pueblo tienen un rol más pasivo.
Dado que la protagonista es una mujer y sabiendo que generalmente los maquis tenían actitudes negativas hacía la estancia de las mujeres en el monte, en Silencio roto no observamos la vida de los maquis desde cerca. Más bien, formamos una imagen de los maquis con los ojos de las mujeres del pueblo. En esto la película difiere del libro Luna de lobos: el protagonista de la novela es un maqui y nos ofrece una visión del monte, de la naturaleza, del frio que hacía, del cansancio y del hambre que pasaba. A veces él y sus compañeros bajaban a los pueblos, donde estaban por ejemplo las mujeres de algunos de ellos. Ahora en Silencio roto estamos en ese pueblo, mirando a los maquis desde allí.
La película representa las diferentes fases de los maquis. Deveny llama a estas fases la resistencia, el triunfo pasajero y la derrota final (p.4). Al principio los maquis tienen que huírse de la Guardia Civil pero resisten, en la segunda fase consiguen tomar el pueblo al entrar en la iglesia durante la misa pero al final están capturados y ejecutados. Los años van pasando a lo largo de la película, movemos del 1944 al 1948. Los acontecimientos coinciden con lo que dice Secundino Serrano en la entrevista por Muñoz: los años del 37 al 44 se caracterizan por los huídos, la guerrilla en sí tiene lugar del 45 al 47 y los últimos años del 48 al 52 están ya marcadas por la inevitable derrota. Según Serrano, apasionado investigador de “los del monte”, solamente los años 44-45 ofrecieron una verdadera posibilidad para un cambio de regimen.
Aunque la película nos muestra el triste fin de los maquis y especialmente del amado de Lucía, Manuel, los maquis se caracterizan por la esperanza. En general, no se les ve tan sufridos como se podría esperar. Están motivados por su ideología, quieren terminar con la injusticia y la opresión y luchar por un mundo mejor aunque les cueste la vida. Sin embargo, como nota Devey, Manuel no es ideólogo y podemos ver como a veces le cuesta un poco, pide un tipo de justificación de Lucía para lo que están haciendo. Aún así, se les ve a él y a sus compañeros llenos de ilusión. También es verdad que la ilusión fue lo único que les quedaba, no podían rendirse. A mí me quedó grabado en la mente lo que Lucía decía muchas veces a Manuel, que no se le borren la sonrisa, su felicididad. También en este sentido la película difiere del libro. En Luna de lobos el protagonista parecía haberse convertido en un animal solitario del monte, no había luz al final del túnel. Aguantaba y se arrastraba adelante, sobrevivir parecía ser su única meta. Se acabó en el escondite parecido a una tumba. Creo que esto simboliza que ya estaba ´muerto´ de cierta forma. Podemos ver como Silencio roto da una imagen más viva e incluso optimista de los maquis hasta el último momento, mientras Luna de lobos describe su gradual derrota.
Se podría decir que la película tiene carácter más “colectivo” que el libro; con esto quiero decir que para mí la película es una ventana a la situación del pueblo y a la represión general, mientras la novela es una historia más personal. En la película queda claro el desdén de las autoridades hacía el pueblo, que está representada por ejemplo por la calada al cigarillo por la parte del guardia civil cuando las mujeres están esperando que descubra el cádaver o por la escena donde le obligan a uno beber la botella entera de aceite. La relación entre el pueblo junto con los maquis y la Guardia Civil es más personal en la película que en el libro. En la novela la Guardia Civil es una fuerza omnipresente e impersonal mientras en la película vemos anécdotas como las anteriores.
También hay similitudes en las presentaciones de la película y del libro. En ambos los maquis se ven como una unidad, van siempre juntos. Se niegan a rendirse, son fieles a su causa y sus compañeros. En ambas obras también ellos practican violencia aunque por ejemplo en Silencio roto no supera a la violencia practicada por la parte de la Guardia Civil. Además, ambas obras representan como España se había convertido, en palabras de Serrano, en una ratonera: huírse era muy difícil tanto por las situaciones en Portugal y en Francia como por motivos personales como la familia. Otra cosa que tienen en común las dos obras es el pesimismo en cuanto al entorno de los maquis. En la novela hay mucha descripción del monte que es un medio exigente para vivir y en la película podemos ver llegar el invierno al pueblo pobre de posguerra. El amor está allí tanto en la novela como en la película. En el libro uno de los protagonistas tiene mujer y eso afecta sus planes. En la película el amor es uno de los temas principales y le da un toque diferente en comparación con la novela. En ambos casos el amor funciona para personalizar y “humanizar” a los maquis: además de la ideología tienen sentimientos.
Creo que tanto en Silencio roto como en Luna de lobos ´los del monte´ ganan nuestras simpatias. Se representan como hombres resistentes y valientes, sin hacer que parezcan héroes, por lo menos en ese momento. Son dos historias diferentes sobre los maquis pero con ciertas similitudes. Creo que las diferencias en las imagenes de maquis resultan de las diferencias entre los protagonistas. En la película Lucía no está en el monte para experimentar las circunstacias duras; si hubiera estado, quizá la película representaría a los maquis de la forma parecida a la de la novela.
Para concluír, en las dos obras hay muchas más cosas que se podría decir sobre los maquis y de otros temas, especialmente del rol de la mujer y la simbología, pero mi intención ha sido explicar que impresión las obras me dieron personalmente de los maquis. Ambas historias son tristes, aunque la otra con algo de esperanza. Creo que pueden ser representaciones hasta cierto punto realísticas de la época tan triste. Lo que me gusta en ambas obras es que no exaltan a ningún grupo, más bien ofrecen una imagen de los horrores que tuvieron lugar en la España de posguerra.
-Contaras, Pablo. Silencio roto (solo en parte). El franquismo y la transición en la historiografía vasco-navarra. Vasconia 34, 2005, 383-406. Acceso web: www.euskomedia.org/PDFAnlt/vasconia/vas34/34383406.pdf (cons.24.2.2010)
-Deveny, Thomas. Una nueva perspective sobre los maquis: Silencio roto y La guerrilla de la memoria. Acceso web: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/11402/1/Quaderns_Cine_N3_05.pdf (cons.24.2.2010)
-Garcia, Luis. Entrevista a Dulce Chacón. En: Literaturas.com. Revista Literaria Independiente de los Nuevos Tiempos, 2003, 5. Acceso web:
http://www.literaturas.com/05EspecialMaxAubDulceChaconAbril2003.htm
-Muñoz, Beatriz. Secundino Serrano: Maquis, historia de la guerrilla antifranquista. Acceso web: http://www.uce.es/DEVERDAD/ARCHIVO_2001/15_01/31_maquis.html. (cons.24.2.2010)
-Oaknin, Mazal. La reinscripción del rol de la mujer en la Guerra Civil española: La voz dormida. Acceso web: http://www.ucm.es/info/especulo/numero43/vozdorm.html (cons.24.2.2010)